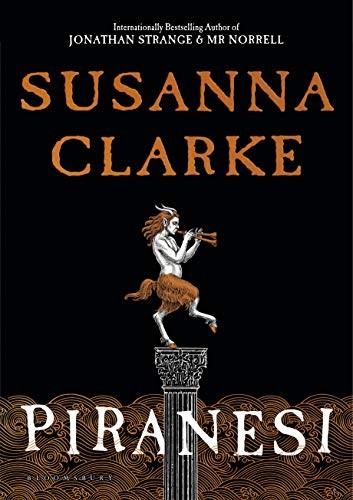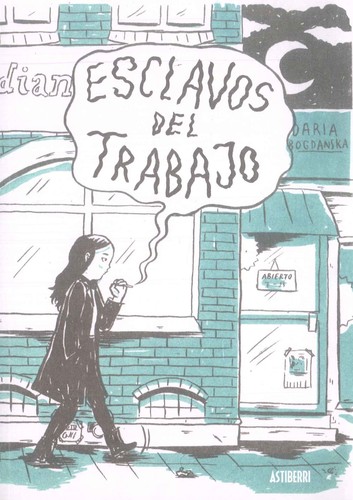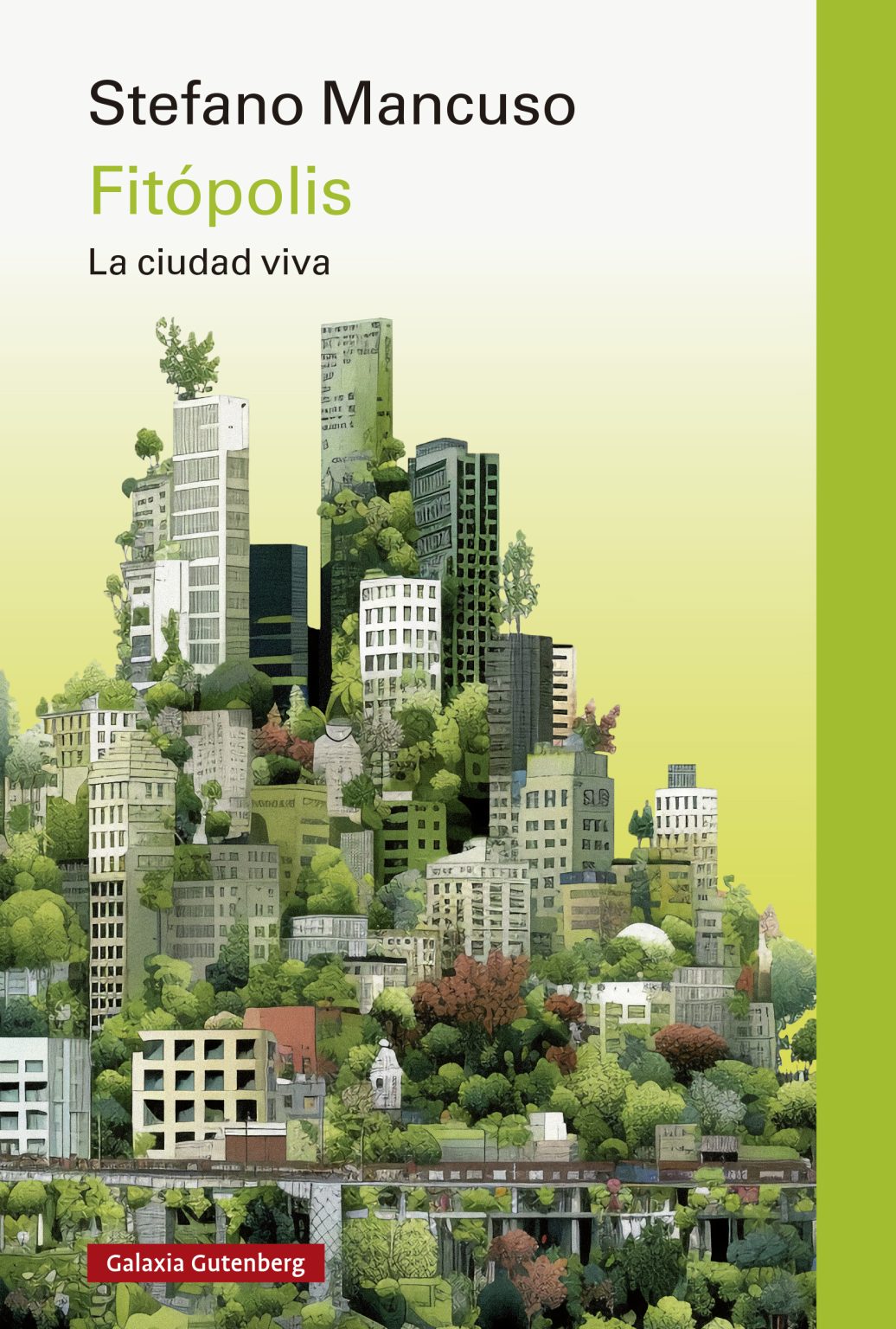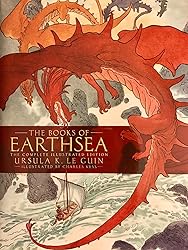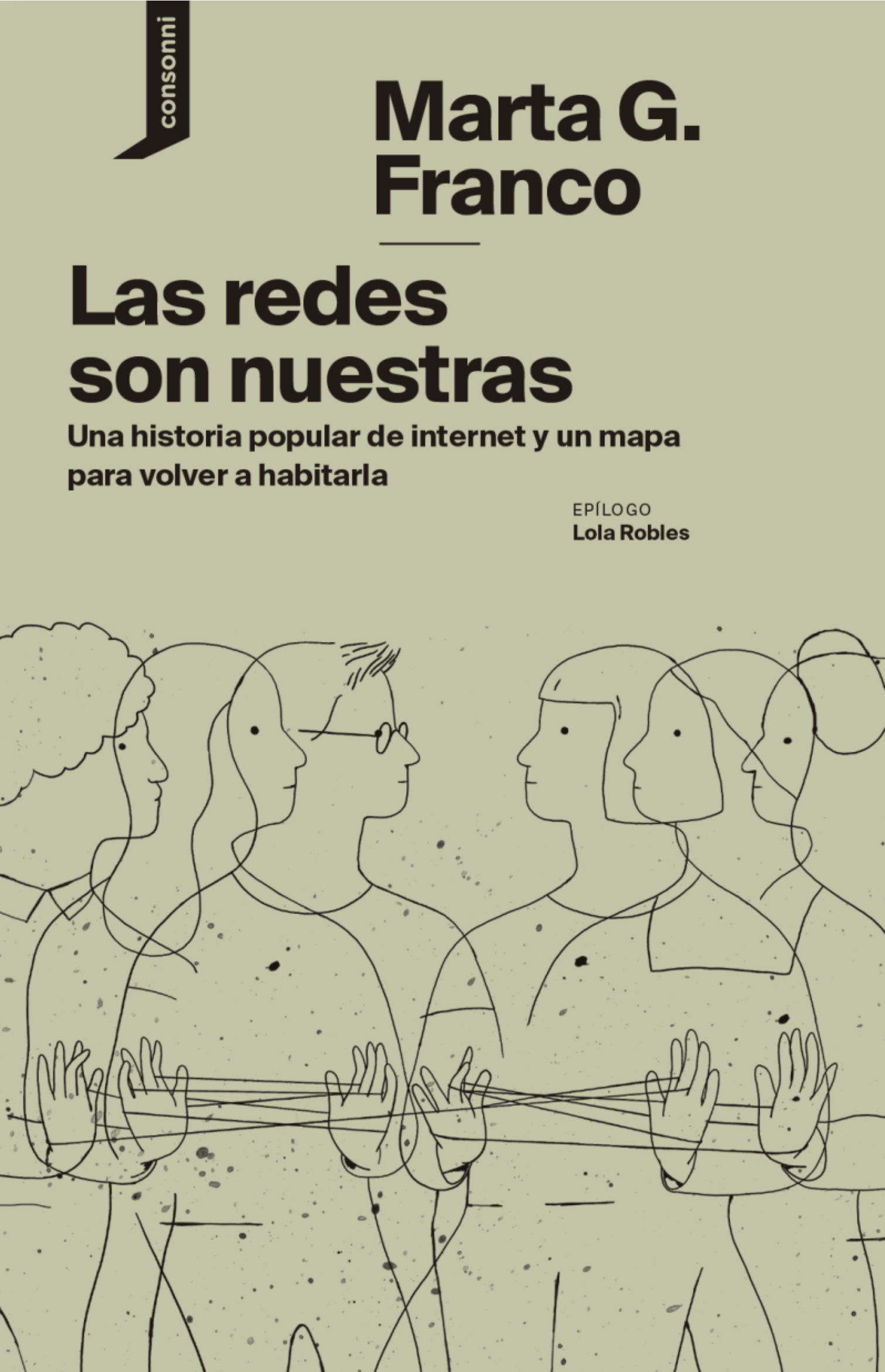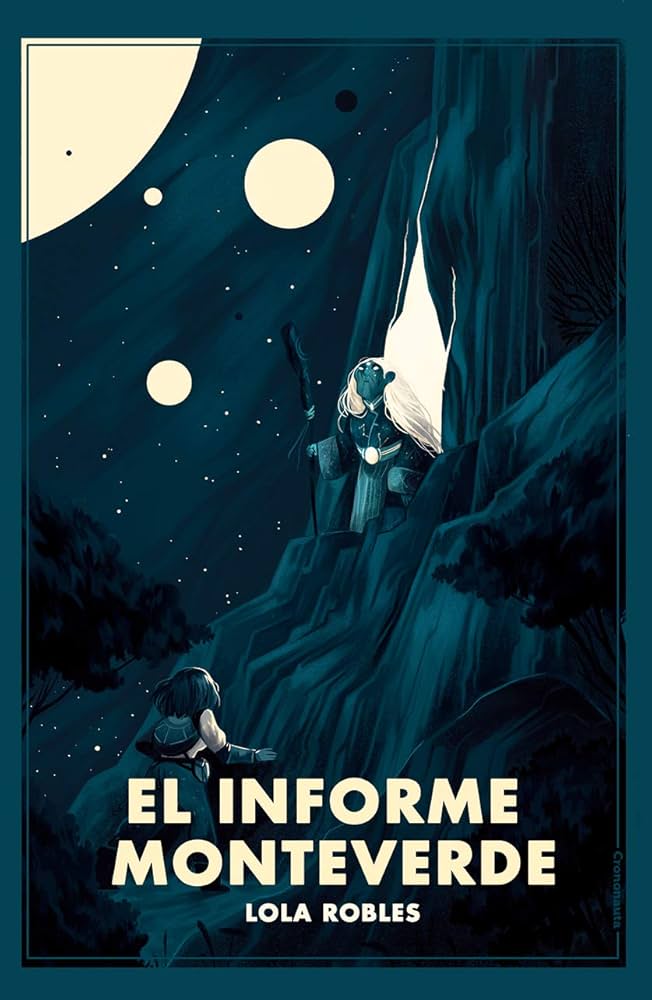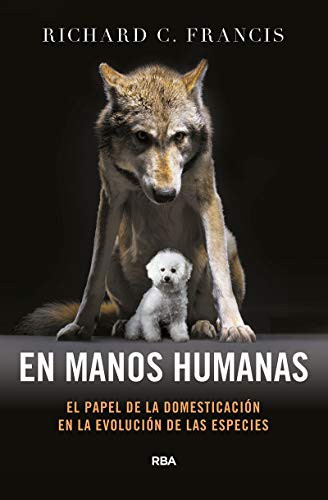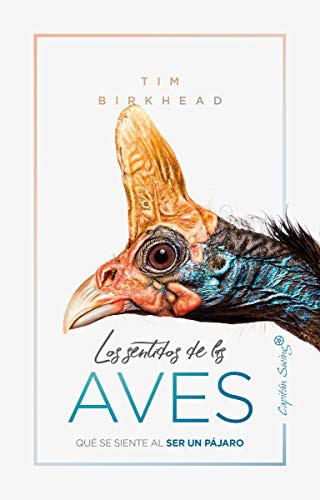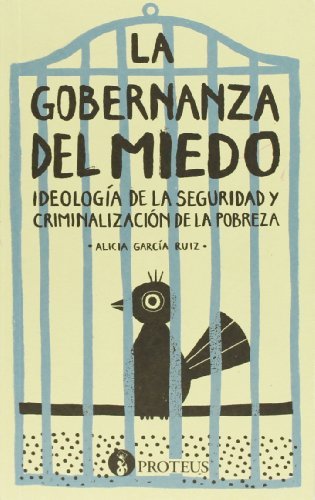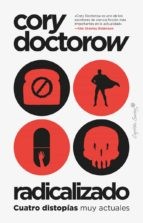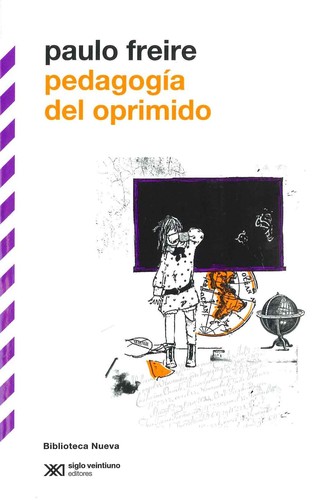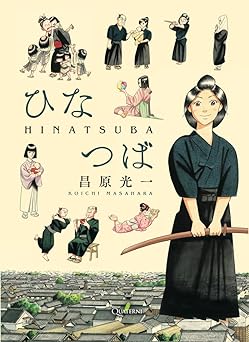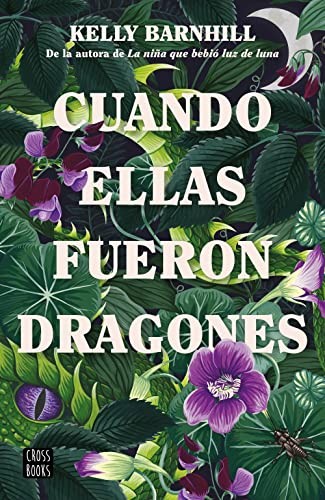La analogía es una de las más poderosas herramientas heurísticas que posee el ser humano y que hace posible la transmisión del conocimiento de un individuo experto a uno no versado o la posibilidad de comprender un asunto desde una perspectiva nueva o diferente. Sin embargo, las analogías tienen un doble filo que, en vez de ayudarnos a penetrar en los desconocido, corta de cuajo lo que sabemos, lo desvirtúa y lo cortocircuita, engañándonos y haciéndonos creer que sabemos lo que, en realidad, desconocemos.
Tim Birkhead es un ornitólogo en la última etapa de su vida académica dedicada casi por entero a la investigación comportamental y ecológica de las aves. En la Universidad de Sheffield (Reino Unido) ha desarrollado casi todo su trabajo muy centrado en el Arao común y su comportamiento nidificante y de migración. Podría parece baladí que se halla formado en Reino Unido y que su carrera creciera durante el auge de la sociobiología, pero no lo es. "Yo rehuí la biología sensorial [fisiología animal] cuando era estudiante universitario de zoología en los años setenta" dice en el prefacio, y continua diciendo, "en parte porque la impartían fisiólogos en vez de conductistas y en parte los vínculos entre el sistema nervioso y el comportamiento solo se conocían en lo que yo consideraba animales bastante insulso, como las babosas de mar, y no en los pájaros". El conductismo prácticamente es la base epistemológica y metodológica de la sociobiología que, en las últimas décadas, para dejar atrás sus incontables fracasos y críticas de muchos biólogos, ha transmutado su nombre a biología del comportamiento. Sin embargo, el reduccionismo es el mismo y ésta es una cuestión que se debe tener presente siempre a la hora de leer este ensayo. La cantidad de trabajos y estudios citados por Birkhead es realmente impresionante, además de contar un buen número de experiencias personales durante la recogida de datos que siempre son útiles para cualquier empirista que se precie. Las discrepancias vendrán a la hora de interpretar estos datos.
Birkhead resume el ánimo de su libro en una suave crítica al filósofo Thomas Nagel que, en 1974 en su ¿Qué se siente al ser un murciélago? argumentaba que nunca podremos saberlo: los sentimientos y la conciencia son experiencias subjetivas y por tanto no pueden ser imaginadas ni compartirse con otros seres. Birkhead reconoce que "no podemos saber exactamente qué se siente al ser un murciélago" para, a continuación, rascarse con la mano agrupada sobre la clavícula y afirmar "los biólogos adoptan un enfoque más pragmático y eso es lo que voy a hacer yo".
La obra comienza con una revisión al sentido de la vista, el sentido más estudiado en la literatura científica y al cual dedica más páginas. Comparados con los mamíferos, los ojos de las aves son mucho más grandes en relación a su cráneo. Además, aproximadamente el 50% de las especies presentan bifocalidad: poseen dos fóveas (dos puntos pequeños en la retina donde las capas celulares dedicadas a la nutrición de las células desaparecen y sólo encontramos células sensibles a longitudes de onda específicas, o conos). Así, por ejemplo las gallinas poseen una fóvea especializada en el enfoque proximal, para enfocar semillas en el suelo, y una fóvea especializada en el enfoque distal, que perfila el horizonte en busca de depredadores. Con esta doble fóvea, también, el arao común es capaz de distinguir a su pareja de otros miembros de su especie a distancias increíbles de varios centenares de metros. Además, el cerebro visual de las aves está lateralizado. Esto quiere decir que solamente son “capaces de ver” (procesar la información) de cerca con un hemisferio y de lejos, con el otro. Incluso, hay variación intraespecífica: hay aves zurdas y diestras para la visión. Y, por si fuera poco, la fisiología ocular también es “superior” en las aves. Los mamíferos fuimos capaces de “inventar” evolutivamente tres tipos de receptores específicos para longitudes de onda concretas (colores): los conos “rojos”, “verdes” y “azules”. Las aves, fuera de forma independiente, o gracias nuestro ancestro común reptiliano, también los consiguieron y, además, añadieron un cuarto tipo de receptor especializado en la luz ultravioleta.
El siguiente sentido estudiado por Birkhead es el del oído. Atendiendo a su pormenorizada explicación, podría decirse no ya que las aves son, por fuera, todo ojos, sino que además, por debajo de sus plumas, son todo oídos. En primer lugar es destacable la propiedad que tiene el órgano de cortí de las aves: es capaz de regenerarse y, por tanto, con la edad no ven disminuida la franja de frecuencias sonoras que son capaces de percibir, ni pierden sensibilidad para hacerlo. De hecho, pueden llegar a tener tanta sensibilidad en el oído y en la corteza cerebral que procesa la información, que la especie arao común es capaz de distinguir el piar de sus crías entre las decenas de miles que hay en las colonias de cría y del jolgorio producido por los adultos. La cabeza de las aves suele ser mucho más pequeña, en proporción al cuerpo, que la de los mamíferos y la distancia entre cócleas es muy pequeña en muchos casos. Esto hace difícil poder distinguir de dónde viene el sonido: los mamíferos utilizan la diferencia de tiempo con la que se recibe el sonido en un oído y el otro para inferir su dirección. Algunas especies de aves han encontrado una solución: un movimiento continuo de la cabeza cuando hay algún sonido de su interés y que les cuesta discriminar su procedencia. Además, muchas especies han modificado su audición ostensiblemente. Las rapaces nocturnas poseen aperturas auditivas frontalizadas y desplazadas verticalmente para aumentar la distancia entre cócleas y poder discernir la posición de sus presas, incluso debajo del follaje. Algunas han desarrollado ecolocalización a base de “clecks” vocales y recepción del eco producido.
Relacionado con el oído nos encontramos con el canto. No todas las aves cantan, pero sí que la mayoría produce sonidos mediante un órgano particular innovado evolutivamente por ellas y que funciona de forma análoga a las cuerdas vocales de los mamíferos. Este órgano es capaz de tener dos “canales” de emisión y permite a las aves cantoras elaborar complejos cantos que se componen de notas imperceptibles al oído humano: un canto que nos parece melodioso o, pro contra, horrible, suena completamente distinto en el cerebro de un ave. Todavía no se conoce con certeza, pero es probable que las estructuras cerebrales implicadas en la producción y recepción de cantos sean, en parte homólogas a los mamíferos y en parte “inventadas” ex novo en la rama aviana. Hay que recordar que la estructura tisular y anatómica del sistema nervioso central es muy diferente en aves y mamíferos.
El tacto es un sentido extremadamente desarrollado en muchas aves y, concretamente, poseen una enorme cantidad de receptores táctiles en el pico. Son de dos tipos: grandes o corpúsculos de Herbst y pequeños o corpúsculos de Grandry. Estructuralmente son similares a los corpúsculos de Pacini de la piel de los mamíferos y se concentran en una serie de cornetillos que oscilan entre 50 y 400, dependiendo de la especie. De esta manera, podemos observar cómo las ánades dedican horas a filtrar el fango en busca de pequeños artrópodos comestibles y aquello que lo hace posible son, precisamente, estos receptores táctiles.
Las aves también poseen sentido del gusto, pese a que históricamente se había considerado un sentido inexistente o muy poco importante en este grupo animal. No fue hasta 1874 cuando Herman Berkhoudt, un joven naturalista y fisiólogo alemán, descubrió que las lenguas de los ánades azulones tenían papilas gustativas. Desde entonces se han descubierto en todas las especies estudiadas. Por ejemplo, en los ánades azules hay unas 400, distribuidas en 5 regiones dentro de la lengua; las gallinas tienen unas 300 y la codorniz japonesa tan solo 70. En los años 20 del siglo XX, Bernhard Rensch y Rudolf Neunzig fueron los primeros en indagar sobre la capacidad de las aves de distinguir diferentes sabores. “Los estudios confirmaron que, a pesar del número relativamente pequeño de papilas gustativas, las aves reaccionan a las mismas categorías gustativas —dulce, salado, ácido y amargo— que nosotros” dice Birkhead. No se sabe si responden al sabor umami.
El olfato en aves también costó de aceptar como sentido importante para ellas. Solamente a partir de las investigaciones hechas a partir de 1960 se fue aceptando universalmente su importancia. Esto fue debido básicamente al peso histórico de las investigaciones de John James Audubon realizadas en el siglo XIX y que apuntaban a que el aura gallipavo (un ave carroñera emparentada con los buitres) no era capaz de detectar el olor de los cadáveres en descomposición, supuestamente su comida predilecta. Costó mucho desmontar los experimentos de Audubon: ¿A caso son los cadáveres en descomposición la comida predilecta de los animales carroñeros o son, quizá, los cadáveres frescos? A parte de ellos, es increíble comprobar las convergencias adaptativas que se presentan a nivel olfativo con los mamíferos. Los mamíferos con un sentido del olfato importante en su vida, presentan grandes bulbos olfativos en relación al tamaño total de su cerebro y suelen presentar adaptaciones para incrementar la superficie dedicada a la detección física de olores (normalmente repliegan el epitelio olfatorio en las fosas nasales formando retinales, alargan los hocicos, etc.). Fue Betsy Bang, ilustradora médica en la Universidad Johns Hopkins, quien con su minuciosidad en el estudio y descripción de los cerebros y picos de diferentes especies de aves llevó al lugar que le corresponde la capacidad de captar olores en las aves. Describió, por ejemplo, lo intrincado de la estructura del pico de un Kiwi marrón (similar a los retinales de un perro) y el gran tamaño relativo de su bulbo olfatorio.