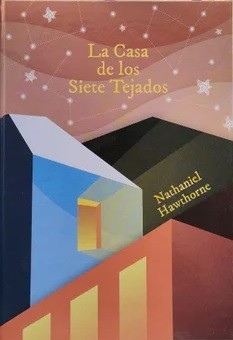Rafa Poverello reseñó La casa de los siete tejados de Nathaniel Hawthorne (Novela fantástica y de terror)
No se puede compartir a Hawthorne
Entre las metódicas manías a las que me acojo ante el goce de la lectura he de reconocer la de tener a mano varias obras y alternarlas según tiempo, estado de ánimo o simple apetencia: sin orden ni concierto suelen ser una novela, relatos, poesía o teatro, un ensayo y algún cómic. De este modo, con el fin de no perder mi sagrada costumbre comencé mi periplo por 'La casa de los siete tejados'. Habrían pasado unas diez páginas a lo sumo (mientras discurría entre Aldecoa, el 'Alvar Mayor' de Trillo y Breccia y la 'Historia del Cine') cuando me di cuenta que el método, hubiera dicho que efectivo al ciento por ciento, se me iba de las manos. Me estaba perdiendo en ese trajín de ir y venir hacia Hawthorne y recordé que hace 20 años, mientras leía 'La letra escarlata', una de las obras clásicas del romanticismo más hermosamente escritas, me sucedió exactamente lo mismo. Total, que resolví acabar con los desvíos antes de retomar con pleno corazón el camino a la mansión y a los jardines de Nueva Inglaterra. Sólo entonces lo descubrí de nuevo sin fisuras: no se puede compartir a Hawthorne so pena de perderlo todo.
Sin atisbo de exageración, leer a Hawthorne es una experiencia única e irrepetible. Es pasear descalzo sobre la fresca hierba verde en medio de un bosque de sauces mientras una suave brisa te acaricia el rostro, y no es grato disfrutar de tal paseo contestando al móvil, con una radio a todo volumen en la oreja o teniendo que sortear excrementos de canes. La prosa de Hawthorne existe para el sosiego y para la calma, su pausada cadencia crea un oasis de infinita y a veces desesperada ternura que no puede abrazarse desde el estrés y la prisa. La pena impuesta si nos dejamos intimidar por la ansiedad es la más cruel e ingrata: convencerse de la insulsez de cada mirada y cada encuentro, dejarse domeñar por el estilo abigarrado y recargado tan característico del gótico norteamericano y sentirse incapaz, desde la esclavitud del corto plazo, de paladear que ese mismo estilo descriptivo se nos muestra débil, impotente y marcado de magnánimos matices de amor y de templanza, regalando una ingravidez constante en la descripción de sentimientos que ni desea hacer suyos, ni dominarlos el propio autor (parece ser, podría ser, sería posible...). Nada sucede mientras de todo pasa. El alma humana.
Como ya sucediera con la Hester de 'La letra escarlata', Hawthorne nos entrega una protagonista inolvidable, Hepzibah Pyncheon, sumida de igual forma en la condena -a veces autoimpuesta- de una sociedad moralmente decadente e insalvable, de buenos modales y pecados ocultos en la que la única forma de sobrevivir la encuentra en ocultarse, ser libre a solas como si ello fuera de algún modo posible, y aislarse en un reducto al margen de la injusticia y la impiedad, donde la fealdad de un ceño fruncido por el dolor encuentre arrestos para amar y sentir el derecho a vivir sin sentirse juzgada: la casa de los siete tejados. Pasean también por sus huertos la luminosa Phoebe, el quebradizo Clifford, el amante y amado Holgraves y el transparente anciano Venner. Todos personajes maravillosos, tiernos y conscientes de la fugacidad de la vida y de la imponente necesidad de aprender a gozar con las pequeñas cosas que se presentan cada día, esas que te descubren que no existe predestinación ni maldiciones, que el presente se construye y “Dios no hará a nadie beber sangre” a menos que uno mismo haya deseada hacerlo. Lo resume Clifford, tal vez a cada uno de sus lectores: “eres un ser fantástico y también imbécil, las ruinas de un hombre, un fracasado, como lo es casi todo el mundo (…). El destino no te reserva ninguna felicidad, a no ser que merezca este nombre un hogar tranquilo”, rodeado de la gente a la que amas y por la que te sientes amado. Sin duda, esa es la dicha, y recuerdo a su coetáneo Thoreau, en su visceral misticismo alejado del mundo.
Pero “¿qué calabozo es más obscuro que el propio corazón? ¿Qué carcelero es más inexorable que uno mismo?”, sienten Hepzibah y Clifford tras un minúsculo instante de libertad. Difícil es redimirse a sí mismo, expiar las culpas que te cuelgan sin ser tuyas... Afortunadamente, Hawthorne, asqueado del puritanismo, de la doblez, de la injusta moralidad lo suelta: “Dios envía un rayo de amor y piedad a cada alma en tribulación”. Me lo creo, lo vivo. Hepzibah, Clifford se merecen piedad en su tribulación y Jaffrey, el heredero y juez injusto, es un desgraciado de mierda.