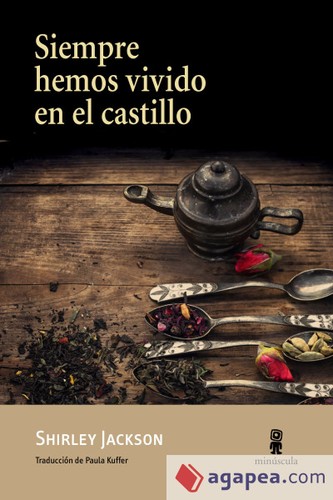Agujas en el pecho
Alguna que otra vez, mi cerebro inclemente se ha preguntado por qué buena parte de las mujeres norteamericanas que se han dedicado a escribir a mediados del siglo XX lo hacían desde el noble y difícil arte del cuento o del relato. Es casi norma que todas ellas –Carson McCullers, Eudora Welty, Alice Munro, Katherine Anne Porter, Flannery O’connor…– tan sólo publicaran alguna novela. Y no es que se les diera mal; la única novela de Anne Porter, «El barco de los locos» (1962), fue la más vendida ese año en Estados Unidos y Welty, quien podría ser la excepción que confirma la regla al haber visto publicadas varias de sus obras, ganaría el Pulitzer con «La hija del optimista» en 1973, aunque ambas siguieran cultivando el relato el resto de su vida.
Shirley Jackson está en un punto medio, seis novelas y más de cien cuentos, pero si hacemos caso a su biografía y a las anécdotas que de ella contaba su familia no es difícil encontrar paralelismos con lo que de sí misma decía Alice Munro y que nos ayudan a dar respuesta a la cuestión con la que daba inicio a estas letras. La cuentista canadiense afirmaba que se había dedicado al relato porque, literalmente, sus labores como madre y ama de casa no le daban rato para más y su amor por la literatura le hacían aprovechar los escasos minutos que le dejaba la siesta de sus retoños para poder escribir unas líneas. Los hijos de Jackson recuerdan que su madre se pasaba todo el día dejando anotaciones e ideas para sus cuentos en la nevera o en lo alto de los muebles y que solía acostarse a altas horas de la madrugada porque sus tareas domésticas apenas le permitían dedicarse a su pasión: la escritura. Mientras tanto, su marido, un conocido crítico literario podía pasar el día fuera de casa e incluso minimizar la calidad literaria de la obra de su esposa, no fuera a sacar los pies del tiesto.
Todo ello no impidió que Shirley Jackson fuera una mujer ampliamente conocida en Estados Unidos gracias a las publicaciones de algunos de sus cuentos en el New York Worker y algunas revistas, y que su influencia en autores posteriores tan dispares como Stephen King o Neil Gaiman. Sin embargo, debido a su situación familiar acabó sus días cada vez más aislada del mundo, con agorofobia y serios problemas de salud; aspectos que ya se reflejaban en sus obras, de manera particular en su última novela: «Siempre hemos vivido en el castillo».
Con todos los elementos característicos del estilo de Jackson, «Siempre hemos vivido en el castillo» no es una novela de terror al uso y puede resultar sumamente decepcionante para los amantes del género que no quieran darle demasiadas vueltas a ningún asunto, porque las obras de la novelista de San Francisco no puede decirse precisamente que se entiendan y que supongan un marco cerrado donde cada cosa cobra un sentido diáfano y agradable al lector. No, los libros de Jackson no terminan y el terror que nos muestra es el más horrible de todos: el psicológico, el de esos fantasmas o criaturas extrañas que pululan a nuestro alrededor y que, aunque seguramente no existen (tal y como sucede en la genial construcción «Otra vuelta de tuerca» de Henry James), provocan más estupor e inseguridad que lo cristalino.
Lo que queda de una familia vive en una mansión, aislados, sin apenas relacionarse con el mundo, sacudidos (o no) por una tragedia ocurrida en el salón de la casa hace varios años. El progreso es lento, ni sabes lo que sucede ni por qué sucede, se despejan dudas, se crean otras, pero la estructura narrativa de Jackson, su humor negro, irónico y políticamente incorrecto consiguen que todo fluya hacia la nada más absoluta sin que preocupe demasiado aclarar los hechos, porque una vez inmersos en sus páginas la realidad deja de tener consistencia e incluso de existir y depende del ojo de quien observe. Lo importante es la inestabilidad, los traumas, las obsesiones…
En una entrevista reconocía Shirley Jackson que desde niña había practicado vudú y magia negra. Lo mismo es eso, que cuando lees cualquiera de sus escritos sientes como si te estuvieran clavando agujas en el pecho y realizándote un encantamiento, porque terminas, sin saber que termina, y te mantienes igual, sentado en el sillón con los ojos como platos mirando al frente, emocionado y con escalofríos, aun sin entender muy bien del todo qué ha sucedido ni tratar de buscar un culpable.