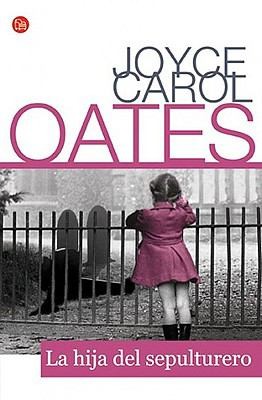PEDER EL ALMA
No miento cuando digo que desconfío, con un pulcro y medido pragmatismo inmensamente lógico, de quienes se atreven a escribir al menos una novela al año (o a dirigir una película, como el caso de Woody Allen). Si además las novelas tienen un mínimo de 500 páginas estamos hablando de palabras mayores. La escritora estadounidense Joyce Carol Oates podría presumir de prolífica, si ello fuera un aspecto positivo en sí mismo, pues, de momento, de su pluma han visto la luz más de cien obras si solo nos atenemos a las novelas y a los libros de relatos, obviando la poesía, el teatro, los ensayos y la literatura infantil y juvenil. Este dato, que conocía de antemano antes de lanzarme con su novela La hija del sepulturero, no jugaba precisamente a su favor.
Pero como diría el ínclito Sheldon Cooper de la serie The Big Bang Theory: «¡Zas, en toda la boca!». Resulta que La hija del sepulturero es una novela excelente y lo mismo habremos de hacer caso a la propia Oates cuando decía en alguna que otra entrevista que «jamás en mi vida me he tomado un día de vacaciones» o «si no estoy escribiendo, pienso en escribir». Los numerosos episodios de taquicardia sufridos a lo largo de su vida también han hecho experimentar a la escritora la necesidad de escribir rápido, de que el tiempo es limitado y no se puede ser perezosa. Adjetivo que, definitivamente, no se le puede colgar.
Por encima de cualquier otro aspecto literario hay un detalle en La hija del sepulturero que me ha hecho recordar de manera indefectible otras obras de representantes del gótico sureño como William Faulkner, Cormac McCarthy o Carson McCullers: esa escena final, mínima incluso, que logra dar sentido a cada una de las decisiones llevadas a cabo por alguno de los personajes protagonistas, para lo bueno o para lo malo, sea Anse Bundren en Mientras agonizo, Rinthy en La oscuridad exterior, John Singer en El corazón es un cazador solitario o Rebecca Schwart en la novela que nos ocupa.
Al igual que todas las obras a las que hacíamos referencia, La hija del sepulturero es una novela terrible, que no pasa en absoluto de puntillas sobre aspectos tan corrosivos como la violencia machista y la intrafamiliar, el nazismo que llevan dentro más personas de las que se atreverían a reconocerlo, el prejuicio o el sentimiento de culpa. Una novela con una estructura en apariencia tan sencilla como simple, predominantemente lineal, pero medida hasta el éxtasis, donde cada paso conduce hacia una especie de auto-remisión de difícil, sino imposible término, y en donde surge otro de los temas recurrentes de Oates, influencia reconocida de Alicia en el País de las Maravillas, sobre la necesidad de hallar un hogar, no solo un lugar de habitabilidad más o menos duradero.
La hija del sepulturero, que bien podría entenderse en su arranque como Bildungsroman, tiene un evidente componente biográfico, aún más perceptible en un epílogo extraño, que parece de difícil casamiento con el resto de la novela, pero de clara relación con la búsqueda de las raíces, de la propia identidad pues, en ocasiones, parece el único modo de encontrar sentido a la propia existencia. «Si te alejas completamente de tu hogar, pierdes tu alma», decía la autora, y Rebecca /Hazel, la hija del sepulturero (jamás un título podría ser más apropiado), pasa toda su vida entre sepulcros tratando de no perderla.