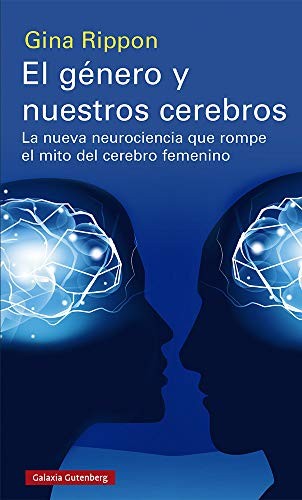La ciencia de la desigualdad y la ciencia de la emancipación
5 estrellas
Puedes leer cómodamente esta RESEÑA también aquí laquimeradegupta.tumblr.com/post/749737231904833536/cerebro-rosa-y-cerebro-azul-que-te-lo-has-cre%C3%ADdo
Las desigualdades sociales son el rasgo fenotípico más común de los sistemas productivos basados en la jerarquía. El capitalismo, el feudalismo o las sociedades agrícolas de masas del neolítico tenían como rasgo común, en primer lugar, una fuerte estructura jerárquica de la sociedad (donde, por ejemplo, mujeres y esclavos tenían muy bien definidas sus funciones sociales, y los únicos que podían ser considerados ciudadanos, en ocasiones, eran los hombres libres). Y todas ellas, en segundo lugar, presentaban grandes diferencias sociales a nivel económico, de género, por razón de etnia, de orientación sexual o religiosa. Eran sociedades profundamente desiguales. En contraposición, las sociedades menos jerárquicas (como las más comunes a lo largo de nuestra historia, también durante el neolítico, que describen Graeber y Wengrow en “El amanecer de todo”) son mucho más igualitarias. Las sociedades humanas son sistemas complejos. La teoría de sistemas, …
Puedes leer cómodamente esta RESEÑA también aquí laquimeradegupta.tumblr.com/post/749737231904833536/cerebro-rosa-y-cerebro-azul-que-te-lo-has-cre%C3%ADdo
Las desigualdades sociales son el rasgo fenotípico más común de los sistemas productivos basados en la jerarquía. El capitalismo, el feudalismo o las sociedades agrícolas de masas del neolítico tenían como rasgo común, en primer lugar, una fuerte estructura jerárquica de la sociedad (donde, por ejemplo, mujeres y esclavos tenían muy bien definidas sus funciones sociales, y los únicos que podían ser considerados ciudadanos, en ocasiones, eran los hombres libres). Y todas ellas, en segundo lugar, presentaban grandes diferencias sociales a nivel económico, de género, por razón de etnia, de orientación sexual o religiosa. Eran sociedades profundamente desiguales. En contraposición, las sociedades menos jerárquicas (como las más comunes a lo largo de nuestra historia, también durante el neolítico, que describen Graeber y Wengrow en “El amanecer de todo”) son mucho más igualitarias. Las sociedades humanas son sistemas complejos. La teoría de sistemas, que sintetiza una de sus pioneras, Donella Meadows (la editorial Capitán Swing ha publicado sus apuntes de clase bajo el título “Pensar en sistemas”), describe que los sistemas tienen dos tipos de bucles básicos: la retroalimentación positiva (o bucle reforzador) y la retroalimentación negativa (o bucle estabilizador).
Pareciere que la historia de las publicaciones sobre el género, la etnia o la clase social fuere la historia de un grupo de científicos dispuestos a desarrollar un relato, apoyado en falacias y en datos falsos, que justifique y refuerce la espiral jerárquica desigualdadora del sistema de producción imperante. En otras palabras: hay una ciencia que, históricamente, ha enfocado su objeto de estudio en las desigualdades para encontrarlas, señalarlas y darles carta de naturaleza, actuando así como bucle reforzador de la explotación. Sin embargo, la historia también nos muestra una ciencia que pone su foco en la emancipación del género humano y en la búsqueda de una forma de hacer ciencia más democrática (con vocación claramente pedagógica), buscando la verdad al mismo tiempo. Vamos a poner nombres a esta dicotomía entre justicia y barbarie.
El debate sobre la igualdad entre seres humanos podemos rastrearlo hasta el inicio de la palabra escrita utilizada ésta para la reflexión y la creación de conocimiento. Confucio (551-479 a.n.e.) no desarrolló una teoría explícita sobre las desigualdades económicas, étnicas o de género, pero si tenía la fuerte convicción de que la educación lo podía todo y nos encaminaba hacia la virtud. Ésta era esencial para una sociedad armoniosa. Mozi (468-391 a.n.e.) era de pareceres similares, aunque si abogaba más explícitamente por la igualdad social. Platón (427-347 a.n.e.) sí que pensaba que las mujeres estaban igual de capacitadas que los hombres. De hecho, opinaba que el alma no tenía género y que mediante la metempsicosis (o reencarnación) la misma alma podía emerger en cuerpos masculinos o femeninos. Su discípulo, Aristóteles (384-322 a.n.e.), opinaba justo lo contrario: las mujeres habían nacido para ser las súbditas de un gobierno masculino.
Pero si algo demuestra quien, de facto, ganó este debate es el siguiente hecho: existe una nula presencia en la historiografía que nos ha llegado de autoras que hicieran estas mismas reflexiones. Y no es que no las hubiera, como señala la autora Patricia González Gutiérrez, sino que han sido silenciadas por la propia historiografía. Hay muchos textos que han sido escritos por autoras y que, durante demasiados años, se tradujeron y se conservaron bajo lo autoría de hombres.
Debates más recientes los tenemos en el famoso conflicto dialéctico entre Thomas Henry Huxley y Piotr Kropotkin, sobre la interpretación de la teoría evolutiva de Charles Darwin, y que tuvo lugar a finales del siglo XIX en la revista The Níneteenth Century. Huxley defendía el giro eugenésico que la biología evolutiva había tomado desde que el biólogo y sociólogo Herbert Spencer acuñara el término “evolución del más apto” para referirse a “la lucha por la existencia”. Darwin en sus textos fue un claro defensor del statu quo patriarcal, pero en su actividad diaria, de carteo y debate con el mundo científico, ayudó a la carrera naturalista de decenas de mujeres, además de cartearse con no menos de 200. Esto era bastante inusual en una sociedad, la victoriana (y la europea) que, desde la ilustración, había ido fortaleciendo su carácter patriarcal. Unos 100 años antes, Olympe de Gouges, en 1791, tuvo que redactar en claro parafraseo la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne que mostraba a todas luces que la lucha por la igualdad social y jurídica iniciada por la revolución francesa estaba dejando atrás a la mitad de la población.
Demos otro salto. A lo largo de los años 1960-1990 se produjo otro amplio debate sobre las desigualdades que tuvo como principal foco a dos de las mejores mentes del siglo XX: Stephen Jay Gould y Lynn Margulis. Ambos propusieron conceptos revolucionarios que permitieron dar sentido a la evolución en el “tiempo profundo”, y empezar a comprender realmente la historia de la vida. Los guisantes de Mendel y las moscas de Morgan, hasta el momento, solo nos permitían comprender el cambio en el corto plazo. La teoría de la endosimbiosis nos permitió conocer cómo evolucionó la “celda” base común a todas las formas de vida no bacterianas: la célula eucariota. El equilibrio puntuado nos permitió explicar porqué el registro fósil se presenta en forma de “saltos evolutivos”, para caer posteriormente en una estabilidad morfológica durante millones de años. Sin embargo, que la simbiosis y que la evolución rápida fueran los mecanismos explicativos de la evolución en el tiempo profundo caía como un jarro de agua fría sobre el “gradualismo filético” que había sustentado toda la eugenesia durante el siglo XIX y XX, y que sustentaba también la teoría neodarwinista de la evolución. Por eso en 1975 Richard Dawkins, con su “gen egoísta” primero, y casi al unísono, Edward O. Wilson, con su sociobiología, vinieron a corregir este “tremendo error” y volvieron a situar al conservadurismo científico en el centro del paradigma biológico: somos egoístas por naturaleza y, además, todas nuestras diferencias (las que vemos en nuestras sociedades) tiene un origen biológico en último término.
Jay Gould, paleontólogo, llegó a escribir la que considero la mejor obra contra la desigualdad escrita en el siglo XX. “La Falsa medida del hombre” (1981). Y es así como empieza Gina Rippon su “The Gendered Brain. The new neuroscience that shatters the myth of the female brain”:
“pocas tragedias pueden ser más vastas que la atrofia de la vida (…) mediante la imposición de un límite externo, que se intenta hacer pasar por interno”.
La historia de la medición de las desigualdades de género es una parte muy importante de ese relato que justifica la jerarquización social y un modelo productivo claramente injusto. Así, Rippon empieza su libro recordándonos cómo las diferencias de tamaño cerebral entre hombres y mujeres fueron utilizadas a lo largo del siglo XIX para justificar el patriarcado. Pero la parte más interesante del libro, y también la más larga, es la que se ocupa de una especie de justificación de la desigualdad de género moderna, con mucho más empaque tecnológico (y por tanto legitimidad de cara a la sociedad), y que es prima facie mucho más difícil de desmontar. Sin embargo, cuando las caretas caen, nos damos cuenta que el uso de las Imágenes por Resonancia Magnética funcional (IRMf) tienen los mismos problemas epistemológicos que los métodos utilizados en el siglo XIX: el objetivo no es estudiar estructuras cerebrales humanos, sino probar diferencias entre hombres y mujeres. Desde el uso de perdigones para estimar volúmenes cerebrales y “demostrar” la diferencia de tamaños entre el cerebro de hombres y mujeres, sin tener en cuenta las diferencias de tamaño corporal, hasta la medición de las diferencias de flujos sanguíneo entre diferentes zonas cerebrales hecha con la IRMf. El estudio del cerebro mediante imágenes, debemos recordarlo, no es una representación real del tejido. Esas diferencias de flujo sanguíneo (u otras técnicas usadas) son medidas por un aparato e interpretadas por un modelo matemático que, a su vez, mediante otro modelo matemático produce una representación visual de las mismas: hay muchas capas donde la voluntad humana de justificar un determinado prejuicio (y no de estudiar una determinada estructura) puede intervenir.
La autora hace un paralelismo muy inteligente. La craneología en 1877 afirmaba que hombres y mujeres poseían “bultos” de diferentes tamaños en la bóveda craneal y eso era prueba de las diferencias de “habilidad” entre hombres y mujeres. En 2014 un estudio decía demostrar “grandes” diferencias en el tamaño de la estructura cerebral del cuerpo calloso, encargada entre otras cosas de conectar ambos hemisferios. Por supuesto, este se divulgó como “prueba” de las elevada capacidad de multitarea de las mujeres y la “evidente” torpeza para ello de los hombres.
¿Cómo puede un estudio científico, revisado por pares, y con una apariencia de legitimidad importante (está elaborado por personas de prestigio, con la última tecnología, patrocinado por grandes instituciones académicas), ser criticado por contener “errores de bulto” en el análisis de las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres? Como se ha dicho desde el principio de esta reseña, hay una ciencia de la búsqueda y justificación de las desigualdades sociales. Gould demostró que las desigualdades observadas en el Coeficiente Intelectual no era más que una ficción estadísitica: las puntuaciones de CI se explicaban por determinantes sociales. Es aquello de que si la varianza entre los grupos es superior a la varianza dentro de un grupo, ni tiene sentido estudiar las diferencias porque, en la práctica, no es una diferencia significativa. Por ejemplo, la varianza observada en el promedio del CI a lo largo de los años (en cualquier país que lleve estas estadísticas durante décadas), es superior a cualquiera de las diferencias observadas entre grupos (género, clase, étnia, etc.). De hecho, el principal efecto que observamos con la medición del CI es que correlaciona perfectamente con la universalización de la enseñanza pública y, a su vez (y de forma negativa) con la universalización de las pantallas en las escuelas.
Hay diferencias que no son diferencias. Las diferencias encontradas entre diferentes áreas del cerebro en relación al género son tan diminutas que cualquier cambio a lo largo de la vida en cualquier persona las supera. En otra palabras: las modificaciones que sufre un cerebro a lo largo de su vida adulta son varias veces más grandes que las diferencias encontradas entre hombres y mujeres. La plasticidad del cerebro lo hace posible. Las diferencias son de esos estudios son tan minúsculas que es imposible ni siquiera hacer apuestas con un mínimo de probabilidad de éxito sobre si un determinado cerebro sería “masculino” o “femenino” en función del tamaño del área en la que supuestamente hay diferencias. Y es que, de hecho, hay muchos más estudios que demuestran que esas diferencias no son tales.
Los mismos “prejuicios de investigación” azotarón los estudios sobre el Cortex Cingulado Anterior (CCA) o “sociómetro”. Volvíamos a caer en la tautología. Nuestra sociedad patriarcal a estructurado el rol de mujer de forma que su “personaje” debe ser dicharachero, sociable, amable, etc. Como hemos encontrado diferencias de tamaño entre hombres y mujeres en el CCA, esto debe justificar la existencia de este rol. Sin embargo, unas cuantas semanas de entrenamiento social deshacen esas diferencias. Así de fácil. Así de potente es la plasticidad neuronal. Ocurre lo mismo sobre supuestas habilidades motoras y/o de rotación de objetos de forma mental superiores en hombres. Las estructuras cerebrales relacionadas, por ejemplo, con esa rotación de objetos en nuestra mente se igualan en tamaño con unas cuantas semanas de Tetris o de Cubo de Rubik.
El texto de Rippon concluye con una cantidad inmensa de evidencia en contra de muchos mitos, tanto conductuales, como hormonales, que rodean las supuestas diferencias entre hombres y mujeres. Uno de los “mitos hormonales” que más perdura hoy en día (diríamos que incluso es hegemónico en la cultura popular) sobre el comportamiento de las mujeres es el denominado el síndrome premenstrual (SPM), etiquetado así por Katherina Dalton tras redefinir ligeramente lo que ya en 1931 Robert Frank “describió” como Tensión premenstrual. Este aparente síndrome no ha podido ser demostrado de forma estadísiticamente. En muchas ocasiones, la correlación entre malestar (y algunos síntomas fisiológicos) con los días previos al reinicio del ciclo menstrual, no son más que eso: correlaciones. No existe causalidad. Hay muchas variables de tipo social que explican estos síntomas según Rippon y que, casualmente, nunca son estudiadas en los trabajos que pretendidamente “demuestran” la existencia del síndrome. Ocurre otro tanto con las diferencias hormonales que causan diferencias sexuales. La concentración promedio de testosterona libre en plasmas es menor en mujeres. Sin embargo, un porcentaje muy elevado de mujeres con concentraciones de testosterona en plasma superiores a las de los hombres y cuyo fenotipo es normativo. Las cosas en biología no son tan fáciles. De hecho, hasta hace bien poco las concentraciones de testosterona no podían estimarse con suficiente nivel de confiabilidad como muestran Anna L. Goldman et al. (2017) y George A. Kanakis et al. (2019) reconoce la inexistencia de estándares universalmente aceptados para sexo y edad. Esto encaja muy bien con el escaso dimorfismo sexual que presenta nuestra especie. Esto se une a que la evidencia empírica más solida en la que la sociobiología y la medicina tradicionalmente han esgrimido como prueba irrefutable de que la testostorna produce los cambios morfológicos asociados al sexo proviene de fringílidos y roedores, y en especies donde el dimorfismo sexual es muy evidente.
A veces la naturaleza nos da la opción de estudiar “experimentos naturales”. Por ejemplo, si observamos diferencias conductuales en gemelos con respecto a cualquier cosa que se nos ocurra, a nadie en su sano juicio se le ocurriría atribuirlas al factor genético: son clones genéticos. De la misma forma, si existiera un conjunto de mujeres con elevados niveles naturales de testosterona (y viceversa, hombres con bajos niveles) podríamos comprobar algunas de estas hipótesis de forma epistemológicamente más segura. Este es el caso de la hiperplasia suprarenal congénica que algunas mujeres padecen. Todos los trabajos realizados sobre la conducta en estas personas no demuestra ninguna diferencia significativa de comportamiento con otras niñas o niños. Es por ello que Rippon dedica también un inmenso fuego de artillería científico a desmontar la supuesta determinación del género que ocurre sobre los 3 años y el denominado “Tsunami Rosa”. Evidentemente, este fenómeno ocurre pero la cuestión es la causalidad del fenómeno. ¿Se debe a alguna diferencia sexual a nivel neurologíco entre niñas y niños fomentada de alguna manera por las hormonas (recordemos que en los más pequeños los niveles hormonales son indistinguibles por sexo) o, quizá, se debe a toda la red de modelos de comportamiento que reciben desde que nacen? Esta última es claramente la hipótesis más razonable. ¿Alguna vez has intentado comprar una zapatilla rosa para su hijo? Si vas a una web y utilizas los filtros de compra verá que automáticamente esa opción desaparece si filtra por “niño”.
Los seres humanos son máquinas de buscar patrones, máquinas sociales, máquinas flexibles. Cualquier diferencia la captan y captan, además, su uso social. Esta es la causalidad y no ninguna supuesta naturaleza. La causalidad es la existencia de un patrón social. Rippon no niega que existan diferencias pero estas diferencias cerebrales mínimas en un momento dado de la vida, en un contexto social, etc. en hombres y mujeres, lo que afirma es que estas diferencias siempre son mínimas si lo comparamos con la plasticidad y el dinamismo que expresa nuestra neurobiología a lo largo del tiempo y de la vida. REFERENCIAS a Papers
Goldman, A. L., Bhasin, S., Wu, F. C., Krishna, M., Matsumoto, A. M., & Jasuja, R. (2017). A reappraisal of testosterone’s binding in circulation: physiological and clinical implications. Endocrine reviews, 38(4), 302-324.
Kanakis, G. A., Tsametis, C. P., & Goulis, D. G. (2019). Measuring testosterone in women and men. Maturitas, 125, 41-44.