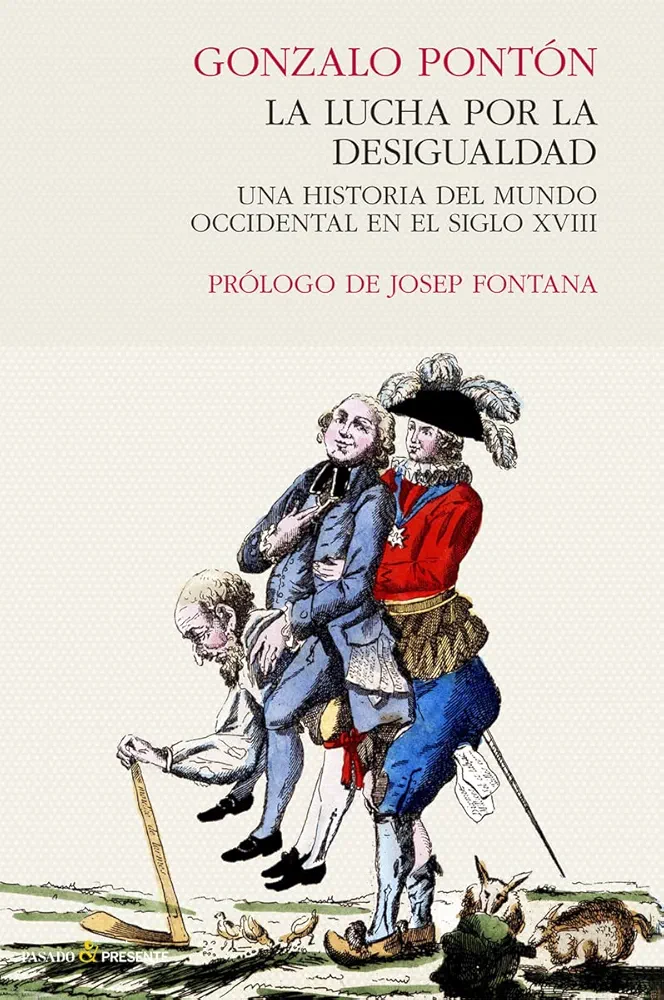Impresionante libraco
5 estrellas
El libro impone [como la RESEÑA que he escrito que puedes leer más cómodamente AQUÍ telegra.ph/EL-ORIGEN-HIST%C3%93RICO-DE-LA-DESIGUALDAD-02-02 ].
Son 776 páginas con más de 40 líneas por página. Cuando lo empiezas, te sientes como un ciclista afrontado la subida al Angliru. Cuando terminas, es como si hubieras atravesado el volcán Sneffels de “viaje al centro de la tierra” de Julio Verne: descubriendo un mundo que había sido ocultado por la corteza terrestre (en este caso, corteza bibliográfica). Durante ese descenso a través de la vulcanología del conocimiento nos divide el siglo XVIII en los que, considera el autor, los dos resortes que tomó la burguesía para conservar el poder tras su crecimiento y enriquecimiento durante los dos anteriores siglos: control del Estado y de la economía, y el control del conocimiento y su difusión.
¿Cómo controló el Estado y la economía la burguesía europea durante el siglo XVIII?
…
El libro impone [como la RESEÑA que he escrito que puedes leer más cómodamente AQUÍ telegra.ph/EL-ORIGEN-HIST%C3%93RICO-DE-LA-DESIGUALDAD-02-02 ].
Son 776 páginas con más de 40 líneas por página. Cuando lo empiezas, te sientes como un ciclista afrontado la subida al Angliru. Cuando terminas, es como si hubieras atravesado el volcán Sneffels de “viaje al centro de la tierra” de Julio Verne: descubriendo un mundo que había sido ocultado por la corteza terrestre (en este caso, corteza bibliográfica). Durante ese descenso a través de la vulcanología del conocimiento nos divide el siglo XVIII en los que, considera el autor, los dos resortes que tomó la burguesía para conservar el poder tras su crecimiento y enriquecimiento durante los dos anteriores siglos: control del Estado y de la economía, y el control del conocimiento y su difusión.
¿Cómo controló el Estado y la economía la burguesía europea durante el siglo XVIII?
La primera cuestión sobre la que Gonzalo Pontón nos llama la atención es que, durante el sigo XVIII, en contra de la idea común de progreso y que cada generación vive mejor que la anterior, la desigualdad crece y crece también, en términos absolutos, la desnutrición y las condiciones de vida extremadamente pobres a lo largo del continente europeo. Un indicador muy claro de este proceso de pauperización de las clases populares europeas durante este siglo es la talla media de los ejércitos: la talla media de los reclutas de los Habsburgo (en aquel momento controlaban media Europa), de los territorios germanos y de Suecia descendió durante todo el siglo; en los dos últimos casos los reclutas eran más bajos que durante el siglo XIV. Excepto los mercenarios, las levas eran fundamentalmente tomadas de los siervos ¿Cómo consiguieron que las desigualdades fueran a más? La primera arma de la clase que se estaba empoderando en toda Europa (la burguesía) fue el acaparamiento de tierras y su cercamiento. Este movimiento económico y político (los grandes propietarios de tierras ingleses tenían muy claro que sus representantes en la cámara de los comunes tenían que legislar en favor de estos cerramientos) comenzó en las Provincias Unidas y se exportó inmediatamente a las Islas Británicas: por un lado se impedía el acceso a las tierras a toda persona ajena en contra de los derechos consuetudinarios que permitían, entre otras cosas, el rebusco, el pasto, la recogida de madera y frutos, etc; por otro lado se implantó un sistema de rotación trienal con la incorporación de arados metálicos. Tenemos que recordar que, a principios del siglo XVIII, más del 70% de la población vivía en el campo. Con estas reformas, cantidades ingentes de personas se quedaron sin fuente de ingresos, ni combustible o alimentación y, por otro lado, el cultivo se convirtió en lo que Marx llamó acumulación primitiva: una actividad económica primaria que permitía extraer excedentes productivos en forma de capital.
¿De qué situación se partía antes de estos cambios? Por ejemplo, en Gran Bretaña un “Grande” (señor feudal con enormes ingresos y posesiones) ingresaba 5000 veces más que un jornalero. Un noble “tipo” unas 2000 veces más. En Francia los “Grandes” ingresaban más de 2000 veces más y en España la cifra ascendía al increíble múltiplo de 25000. Los nobles en España “solo” ingresaban 12500 veces más que un jornalero. Sin embargo, los “Grandes” en cada uno de estos países no eran más de unos cientos mientras que el campesinado constituía el 85% de la población por término medio. ¿Cómo se llegó? La emergencia de la burguesía en Europa y, la toma del poder estatal por su parte, se produjo mediante tres modelos: I) el modelo británico o de capitalismo de mercado (internamente) y proteccionismo (hacia las mercancias exteriores), II) el modelo belga o de mercantilismo y III) el modelo absolutista o de concesión de monopolios estatales.
“Ese paso fue de trascendencia histórica porque, al triunfar finalmente el modelo británico, el mundo occidental –y con el tiempo la mayor parte del oriental también– fue forzado a transformarse para atender una economía de oferta, no de demanda, que le llevó al pozo sin fondo de un «consumo agresivo [que estaba] en el corazón de la exitosa sociedad burguesa [británica]» (John Plumb) y que conllevaba la supeditación de la vida a la consecución de los recursos económicos necesarios para el gasto incesante, a la abolición del ocio y a la renuncia a la educación, la cultura o el simple esparcimiento, la dilapidación de materias primas y semielaboradas hasta entonces desconocida y la extenuación de los recursos naturales del planeta, que es aún el modelo de nuestros días”.
Los cercamientos habían eliminado la forma de vida de cientos de miles de personas. La rotación trienal había hecho muy rentable económicamente hablando a la agricultura de las Provincias Unidas y a la Inglesa. Se comenzó a dar un proceso de acumulación primitiva de capital que fue canalizándose hacia la exportación. Además, la losa de los impuestos que, recordemos, solo pagaban los pobres, mantenía en el umbral de la supervivencia a las pequeñas explotaciones agrícolas familiares y a los pequeños vendedores que conseguían sacar alguna renta. Los jornaleros y trabajadores de los gremios y la incipiente clase obrera también dedicaba buena parte de sus pingües ingresos a pagar los impuestos (señoriales y/o estatales). ¿Qué consecuencias tenía esta presión sobre la vida de la mayoría de la población? Entre otras cosas, lo que ocurría es que, durante los años malos, el campesino de pequeña explotación (y otros productores) tenían que endeudarse con aquellos que poseían capital de sobra (recaudadores de impuestos, como Antoine Lavoisier, burgueses, nobles, etc.) y, tras una sucesión de estos años, normalmente el campesino no podía pagar la deuda. Durante los años buenos tampoco podía obtener lo suficiente como para devolver el préstamos. A lo largo del siglo XVIII se produjo una acusada concentración de la tierra y de la propiedad. Además, durante todo el siglo, los salarios de jornaleros y trabajadores, se mantuvieron constantes o bajaron (en términos reales), mientras que el coste de la vida prácticamente se duplicó (también en términos reales). ¿Nos puede extrañar que la pobreza, la mala salud, la corta esperanza de vida y las epidemias florecieran como no se había visto en siglos en Europa?
El sistema de putting out que ayudaría a la transición entre el trabajo rural al trabajo concentrado en las ciudades y en zonas fabriles específicas, llevaba aparejada casi la misma explotación que el trabajo proletario que todo el mundo tiene en la cabeza. Jornadas de 14 y 16 horas y pagos por prenda que no permitían una vida razonable. Ni si quiera una vida. Eso sí, el trabajo se realizaba en casa y, por su puesto, intervenía toda la familia.
¿A dónde se llegó? La estructura social, al emerger la burguesía, se hizo algo más compleja, pero la desigualdad se mantuvo e, incluso, fue a peor. En la parte más baja, la clase obrera estaba compuesta por hilanderos y tejedores en el campo (puting out), leñadores, mineros, peones, etc. Posteriormente se podía distinguir una “clase media” con trabajos menos duros pero pobremente remunerados (párrocos, maestros o funcionarios de bajo rango). La nueva clase dominante estaba constituida por manufactureros, comerciantes, empresarios y arzobispos. La vieja clase dominante durante el feudalismo se integró sin problemas en esta élite burguesa. Empresarios, manufactureros, comerciantes o banqueros eran señores feudales que encontraban en la financiación réditos para sus posesiones.
¿Cómo eran estas desigualdades? Por ejemplo, si se calcula una jornada diaria de 12h, a la clase obrera de Gran Bretaña le costaba ¼ de jornada conseguir 1kg de pan, una jornada completa comer en una taberna o 12 jornadas una camisa. Los funcionarios lo conseguían en ¼ de ese tiempo, mientras que la burguesía vivía con un nivel adquisitivo entre 25-50 veces superior al del obrero. Esto se aumentaba a 75-100 veces en Francia y a 100-150 veces en España. Un peón del albañil en el Madrid de 1775, por ejemplo, se gastaba el 70% de sus ingresos en alimentación (casi ½ era para pan), y el restante 30%, aproximadamente a partes iguales, se lo dejaba en vestido y calzado, combustible, vivienda y otros bienes.
¿Cómo se mantuvo? Roy Porter, hablando de Gran Bretaña, aseguraba que “las instituciones políticas las distribución de la riqueza y el poder eran eran desvergonzadamente desigualitarias, jerárquicas, hereditarias y privilegiadas”, y enfatizaba Pontón, “La mercancía era la misma que en los estados absolutistas, pero estaba mucho mejor envuelta”. La fiscalidad se aumentó y fue regresiva en toda Europa: prácticamente, solo se pagaban impuestos indirectos que recaían sobre los pobres y, los pocos que caían sobre las élites, eran eludidos mediante múltiples mecanismos. En palabras de Pat Hudson, los impuestos se aumentaron “con una tolerancia ante la evasión fiscal y una prudente selección de los productos y grupos sociales más idóneos para soportar las crecientes exacciones del estado”. Aun así, el Estado tuvo que recurrir a “fuentes externas” de financiación: los pobres solamente tienen 5 litros de sangre. La figura del financier nace en Francia y, en origen, eran personas que compraron su cargo público (por ejemplo, recaudador de impuestos) y que terminaron, la mayoría, transformando sus ganancias que les permitía ese puesto (por ejemplo, tener información privilegiada o actuar de prestamista a nivel local) en bienes raíces. Nace el capitalismo financiero.
¿Y qué hacía el Estado con todos esos impuestos? Básicamente, dice Pontón, “en guerras, todas ellas de carácter económico. Los estados trataban de luchar por su desigualdad frente a todos los demás, porque, primero con las teorías mercantilistas, creían que el empobrecimiento de uno significa un incremento paralelo en la riqueza del otro, y luego con el «laissez faire», la riqueza acumulada fue traducida a poder militar para rapiñar el comercio tanto en Europa como en sus colonias. […] la guerra se convierte en el nervio del dinero, porque el gasto militar es e que determina la cuantía del impuesto y de la deuda”. De hecho, durante el siglo XVIII entre el 50-60% de los presupuestos estatales es dedicado a lo militar y un 30% al pago de la deuda en Europa. Hablamos de unos 3,8 millones de muertes relacionadas directamente con la guerra y, probablemente otro tanto relacionado con las secuelas o que fue víctima civil durante el siglo XVIII. La suma de los ejércitos en Europa no llegaba a los 3 millones. Una de las principales casus beli del siglo fue la pelea por el asiento de negros en las colonias y que, por ejemplo, se encuentra en la base explicativa de la guerra de sucesión entre la Corona de Aragón y Castilla.
Los primeros intentos de organización obrera aparecen a principios del Siglo XVIII, con los compagnonnages en Francia (1694), y las sociedades de socorro mutuo en Gran bretaña. No fue, para nada, un siglo tranquilo en cuanto a los movimiento sociales. Edward Thompson hablaba de que la historia social de este siglo está recorrida por “ una serie de confrontaciones entre una innovadora economía de mercado y la economía moral tradicional de la plebe”. Expresa muy bien la concepción del mundo que tenía la plebe. “las clases subalternas sabían” dice Pontón “que su derecho a la vida y a la reproducción dependía de un pacto no escrito, pero sacralizado por el tiempo, por el cual aceptaban las imposiciones feudales de los señores […] a cambio de que estos les garantizaran una seguridad mínima: la de que podrían ganarse, literalmente, el pan, principal, cuando no único, alimento de los pobres”. Se producen, entonces, los llamados motines de subsistencia (que pueden contarse por miles en toda Europa), comienza la lucha por la jornada de 14 horas (solamente en Londres ciudad hay registrados 119 conflictos laborales y 375 tumultos y huelgas durante el siglo XVIII) y el ludismo emerge como movimiento. Solo un apunte: el ludismo es interpretado por Pontón, no como fobia a la tecnología, sino como sabotaje industrial. Es importante. De hecho, pese a que ese ludismo que atacaba las máquinas por sí mismas, en su mayoría “el sabotaje industrial no era necesariamente un gesto de desesperación, si no la elección preventiva, calculada, de una eite del trabajo” dice M. J. Daunton. Eric Hobsbawn también realiza esta distinción entre dos tipos de ludismo, uno que es utilizado como medio de presión a los patronos o lo que denomina “negociación colectiva por el motín”, el otro atacaba algo que veía como una amenaza a su forma de vida (la economía moral). También se producen protestas prepolíticas contra los reclutamientos forzados.
Y también se produjeron rebeliones, ya fuese por crisis de subsistencia, condiciones laborales o protestas contra medidas fiscales, que ponen en cuestión el Estado en sí mismo, tanto en Europa, como en las colonias
Y la gran revolución. Contexto: en 1788 se produjo el invierno más frío del siglo, produciéndose carestía y escasez debido a las malas cosechas y al acaparamiento de grano, y subiendo la hogaza de pan un 50% en pocos meses, coindiciendo con el frío más riguroso; subió el paro (100.000 desempleados en París y el 50% de los tejedores en muchas ciudades y regiones de Francia), se saquearon graneros y barcos de transporte a lo largo del país, se agredieron a funcionarios fiscales que buscaban seguir apretando a los más pobres fiscalmente pese a las penurias y comenzó la negativa a pagar los tributos señoriales de los campesinos. Comienza La Grande peur. Pero se produce un fenómeno sorprendente. La élite consigue capturar el movimiento popular que se inicia en, al menos, 6 focos originales, con levantamientos armados de la plebe. El día 27 de abril se proclaman los Derechos del Hombre y del Ciudadano que pone fin teóricamente al feudalismo, pero en la que la igualdad desaparece como derecho natural. El borrador de la declaración dice que “la naturaleza no ha dotado a todos los hombres de los mismos medios para ejercer sus derechos. La desigualdad entre los hombres nace de ello. Así pues, la desigualdad se encuentra en la propia naturaleza. La sociedad está basada en la necesidad de mantener la igualdad de derechos en plena desigualdad de medios”. Más claro no podían dejarlo.
¿Cómo controló la burguesía la producción del conocimiento y su difusión?
El analfabetismo en 1800 oscilaba, en promedio, entre el 32-80% en Europa, siendo del 85% en promedio en las clases subalternas y, oscilaba entre el 40-70% en la burguesía y, la mayor parte de los aristócratas, no eran analfabetos. Aunque, entre alfabetizados y analfabetos, había toda una pléyade de analfabetos funcionales y semianalfabetos consecuencia de una “enseñanza elemental basada en la desigualdad y diseñada para mantenerla” dice Pontón. Los ricos disponían de tutores, preceptores, colegios de nobles, privados, académicas y universidades y a los jesuitas para educarse. Sin embargo, esta élite aristócrata pensaba que estudiar no valía para nada: iban a ser ricos de por vida. De hecho, las universidades eran pozos de clasicismo y doctrina religiosa, a menudo muy ortodoxa. Muchos filósofos del siglo XVIII veían las universidades como algo del pasado: los estudios estaban basados en enseñanzas aristotélicas y daban la espalda a lo empírico.
Se abrió una brecha entre pobres y ricos que no se cerraría en todo el siglo: se vetó del acceso a la alfebetización a todo aquél sin ingresos y sin tiempo para el estudio. La burguesía, todavía sin poder político, debía crear las condiciones que le permitieran, en palabras de Pontón, “a la vez, distinguirse de aquella base popular y cooptar a los miembros más proclives de los primeros estados y a la «intelligentsia» en un proyecto común. Ese proceso de integración social fusionaba a las clases acomodadas en una élite de nuevo cuño que iba creando sus propios criterios de distinción y exclusividad social basados en la educación y la cultura”. La creación de nuevas academias, observatorios, etc. a lo largo del siglo XVIII y la financiación privada de otras muchas es muestra empírica de ello.
También de vital importancia fueron los salones, donde se plasmaba el crisol de intereses de la burguesía. Banqueros, grandes comerciantes, altos funcionarios de estado, nobles, escritores y periodistas. Escritores y periodistas: “en el terreno de la ideología, era donde debían aprestarse para su combate”. Así, durante este siglo veremos cómo la élite de nuevo cuño se apropia de un monopolio que, hasta entonces, había sido del Estado: los periódicos. Los llamados “papeles periódicos” manipulaban de forma directa, desvergonzada y eficaz con fines políticos, pero estos papeles necesitaban transformarse en algo más que medios de comunicación oficiales. Por eso, en las Provincias Unidas, comienzan a crearse periódicos, con publicación periódica semanal o diaria y con tiradas de algunos miles de ejemplares. “Las vanguardias burguesas vieron en la prensa un excelente vehículo para dar a conocer sus discurso legitimador, es decir la «opinión pública»”. Es por eso que no se puede entender el nacimiento de la prensa moderna sin el nacimiento, a su vez, de la publicidad: el auge de la lectura de los periódicos en los cafés llevó enseguida a los más avispados burgueses a anunciar sus productos y servicios en dichos periódicos. Publicidad y difusión al servicio de una clase que buscaba crear una “conciencia propia”, por ejemplo, denostando de esta manera a la clase trabajadora en el periódico Londinense Tatler que nació en 1709: “los habitantes de St. James son gente distinta de la del Cheapside, a pesar de vivir bajo las mismas leyes y hablar la misma lengua”. La burguesía era la clase elegida. De hecho, se puede tomar el grado de desarrollo de estas cabeceras como indicador del grado de desarrollo del “proyecto burgués”.
La literatura también ejerció la función de crear la “conciencia de clase” burguesa, pero de un modo que quizá no nos habíamos planteado. En palabras de Pontón, “quienes determinaron en mayor medida lo que se debía publicar, cuándo y cómo fueron unos modestos empresarios característicos del siglo XVIII: los libreros-impresores o editores.” Este negocio tenía que hacer frente a dos obstáculos: la censura, que estaba presente en toda Europa, y la piratería, que nació desde que se inventó la imprenta porque los libros piratas simplemente son más baratos. Esto produjo un mercado de “masas” destinado única y exclusivamente a la burguesía ociosa capaz de adquirir las ediciones “baratas” de los libros (la Bibliothèque blueu impresa por completo en Troyes, Francia, sería un buen ejemplo de este tipo de literatura) y, por otro lado, un abismo que las clases subalternas no podían superar: la edición completa de la Enciclopedia, en formato económico, tenía un costo al equivalente de 2 años de salario de un obrero; las obras completas de Voltaire, 5 meses de salario y la novela Erotika biblion destinada al consumo “popular”, 6 días de sueldo.
Conclusión
El siglo XVIII no es el siglo del progreso, ni económico, ni científico. Fue un siglo donde la élite sufrió una mutación y, elementos de las antiguas clases dominantes, junto con la emergente burguesía, conformarían una nueva élite que hundiría en la miseria, aún más, a las clases subalternas: la desigualdad aumentó y la vida se complicó. La ilustración, ese supuesto periodo de liberación intelectual, fue poco más que la herramienta de la burguesía para tomar el control de los saberes prácticos, tan necesarios para la obtención de beneficios. Ni eran tan ateos, ni tan revolucionarios, si no más bien burgueses y clasistas. Para Pontón, el pensamiento del siglo XVIII no tuvo nada de original y los grandes hitos intelectuales y científicos ya se alcanzaron en el siglo XVII, haciendo gran hincapié en la monumental obra de Spinoza.