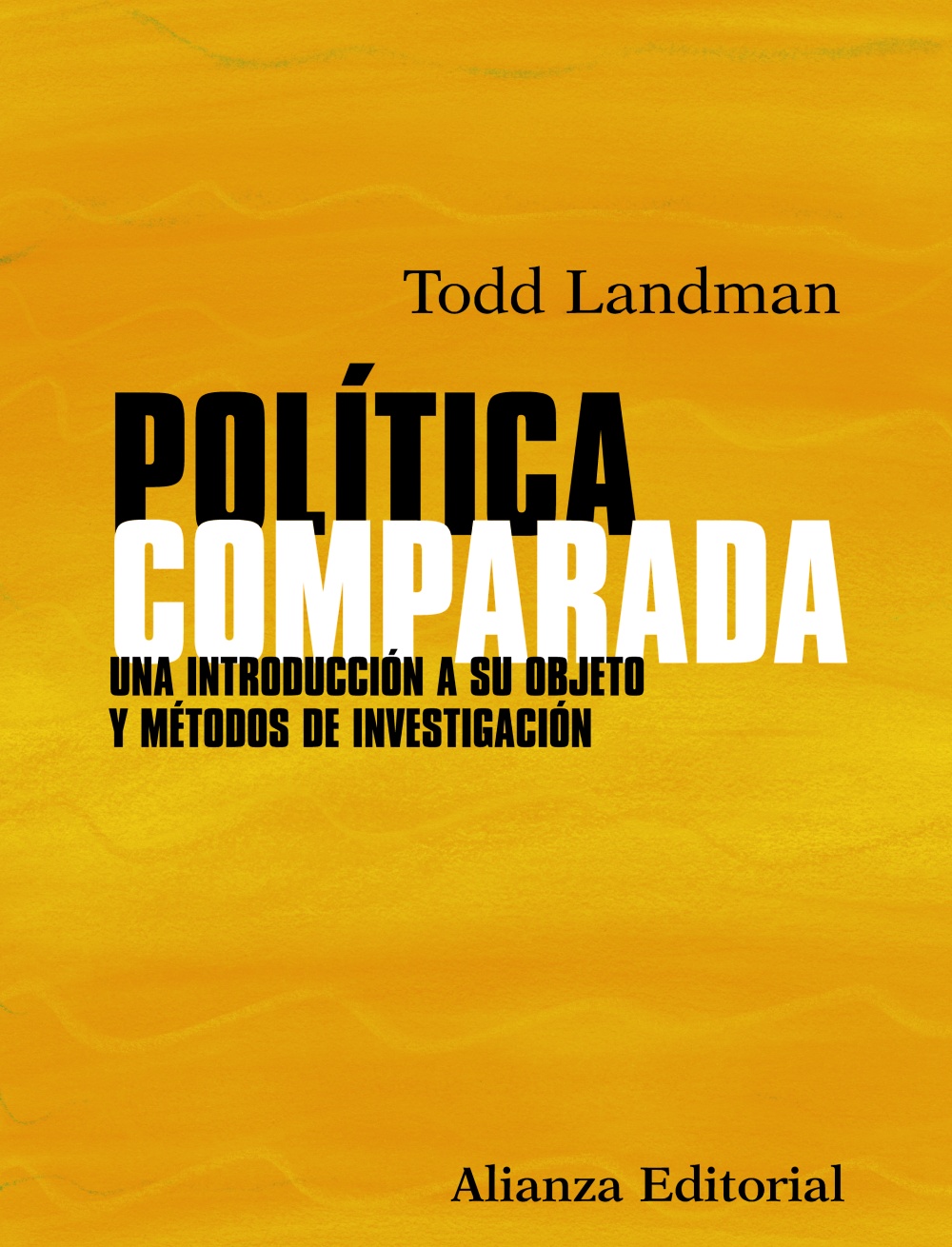Álvaro G. Molinero reseñó Política comparada de Todd Landman (Manuales)
Metodología en vena
4 estrellas
La política comparada es una especialidad extensa y compleja cuyo espacio puede ser acotado siempre y cuando se delimite el objeto y el método; es en la combinación de ambos donde la política comparada encuentra su identidad. Sin embargo, no fue así como se abordaron los primeros estudios de política comparada. En aquellos trabajos, ésta se entendía como el estudio de los fenómenos políticos en uno o en varios países. Se trataba por lo tanto, de un sector o un área sustantiva del conocimiento, identificado por su objeto de estudio. Hoy la expresión política comparada abarca más y variados contenidos; y es más flexible en su objeto, y también lo es más en su metodología. En muchos de sus estudios se suele abordar la comparación sistemática entre países, pero también entre instituciones o, respecto a un mismo Para algunos la política comparada sería, por tanto, no una disciplina de la …
La política comparada es una especialidad extensa y compleja cuyo espacio puede ser acotado siempre y cuando se delimite el objeto y el método; es en la combinación de ambos donde la política comparada encuentra su identidad. Sin embargo, no fue así como se abordaron los primeros estudios de política comparada. En aquellos trabajos, ésta se entendía como el estudio de los fenómenos políticos en uno o en varios países. Se trataba por lo tanto, de un sector o un área sustantiva del conocimiento, identificado por su objeto de estudio. Hoy la expresión política comparada abarca más y variados contenidos; y es más flexible en su objeto, y también lo es más en su metodología. En muchos de sus estudios se suele abordar la comparación sistemática entre países, pero también entre instituciones o, respecto a un mismo Para algunos la política comparada sería, por tanto, no una disciplina de la ciencia política, sino una metodología básica de la misma. En cualquier actividad científica nos vemos abocados a la comparación. En las ciencias sociales fue Durkheim quien decía que “La sociología comparativa no es una rama de la sociología, es la sociología misma en la medida en que intenta explicar los hechos”. También Lasswell sostenía esta tesis: “El enfoque científico es inevitablemente comparativo”; y Almond señala que “si la ciencia política es una ciencia, entonces es comparativa en su enfoque”.
Para Sartori no hay duda de que es el mejor método de control sobre la validez de nuestras hipótesis, generalizaciones, explicaciones y teorías es el método comparado, sin embargo hay que tener en cuenta los problemas metodológicos que plantea. ¿Cuantos países o fenómenos necesitamos comparar?, ¿a qué nivel de detalle debemos comparar?, ¿debemos comparar datos e indicadores, o abstracciones conceptuales cualitativas?
Los comparatistas de los años sesenta del siglo XX apostaron por realizar grandes comparaciones y aplicar un alto nivel de abstracción para abarcar muchos casos y muy diferentes, pero los resultados no fueron tan exitosos como se esperaba. Aun así, en esos años se sentaron las bases de la política comparada con obras ya clásicas como las de Almond y Powell (1966), Almond, Cole y Macridis (1955), Almond y Verba (1965) o Laswell (1968), entre otras. Años más tarde, a partir de los ochenta, la ciencia política logró avanzar y consolidar un estatus comparativo y al más riguroso diseño metodológico. Son ilustrativas las palabras con las que Badie y Hermet (1993) comienzan su obra Política comparada:
“La política comparada no constituye sólo un sector de la ciencia política con métodos, objetos de análisis y autores de referencia propios; asimismo –y tal vez sobre todo- es un modo de investigar el conjunto de los fenómenos políticos, una manera de profundizar en el análisis empírico y en la teoría política en todos los sectores del conocimiento”.
Todd Landman comienza esta obra por señalar las razones de la comparación. Hoy en día la comparación de países se centra en cuatro grandes objetivos: I) La descripción contextual que permite conocer como son otros países. II) La construcción de clasificaciones y tipologías que permite reducir la complejidad de la realidad política y organizar el trabajo empírico. III) La verificación de hipótesis de la comparación que permite descartar explicaciones rivales o alternativas. IV) La comparación de países y las generalizaciones que permiten la predicción de resultados probables. Igualmente Landman aborda algunos objetos sustantivos de estudio donde poner a prueba sus metodologías.Los contenidos del libro se organizan en cinco capítulos.
I) El capítulo primero está dedicado al objeto y método de la política comparada. En primer lugar se aborda el concepto de sistema político tratando el concepto de sistema introducido por David Easton, además de las aportaciones de Almond, Deutsch, y Luhmann; el hilo conductor está en la concepción dinámica de la política a través de un flujo constante de interacciones de los actores del sistema y en la capacidad del concepto de sistema político para analizar los procesos de decisión (policy-making). La segunda parte está dedicada a la metodología, haciendo un repaso por los diferentes enfoques. El comparativismo, para el autor, es un enfoque y una técnica de investigación; por lo tanto no es tratado como método de investigación.
II) El segundo capítulo se ocupa del medio social de los sistemas políticos, esto es, el contexto económico y social en el que operan los sistemas. Al poner en relación la economía con el sistema político, el autor trata diferentes aspectos del papel del Estado en la economía y toma como país interesante de la relación entre modelo económico y sistema político: el caso de la República Popular China, donde se está configurando una “economía socialista de mercado”. De otra parte, también se tratan algunos de los problemas económicos actuales de los Estados de bienestar. La segunda parte del capítulo se dedica al contexto social. Esta amplia etiqueta permite al autor tratar la organización de los diferentes intereses sociales, los grupos de presión y sus actuaciones en el sistema político, a partir de las teorías de la acción colectiva. Además, la perspectiva del medio social se completa de una parte, con un análisis de las élites, el liderazgo y la teoría de la modernización y de la otra con un estudio acerca de la cultura política de los ciudadanos, deteniéndose en cuestiones sobre su medición, sobre el multiculturalismo o el capital social.
III) El capítulo tres se ocupa de la dinámica de los sistemas políticos: desarrollo, cambio y conflicto. Se centra en tres perspectivas teóricas. A) La teoría de la modernización que señala la inevitabilidad del cambio político en los países más atrasados (y trata además el tema de la corrupción como factor determinan-te del deterioro político). Esta perspectiva queda ilustrada con el análisis de la construcción del Estado-nación en África y en Asia. B) La teoría de la dependencia, en contraposición con la anterior y hoy reformulada en la teoría de la economía-mundo de Wallerstein. C) Las teorías sobre el conflicto y la violencia que tratan los conceptos de revolución, reforma y guerra civil.
IV) El capítulo cuatro se centra en los regímenes autocráticos. La elección del término para identificar a los sistemas políticos no democráticos sigue siendo problemática y el autor lo explica en palabras de Sartori: puesto que “el gobernante sólo depende de sí mismo”, el término genérico de autocracia parece el más adecuado. El capítulo explica las formas del gobierno autocrático y una completa tipología del régímenes autoritarios; como estudios de caso se tratan el régimen islamista de Irán y el régimen comunista de China.
V) El capítulo cinco, dedicado a los sistemas democráticos, aborda en profundidad el concepto de democracia y sus distintas acepciones empíricas y normativas, construye una tipología de los regímenes democráticos y concluye con los procesos de transición a la democracia y un estudio sobre los partidos políticos en relación con los gobiernos.